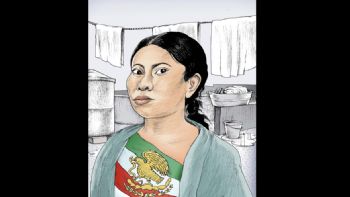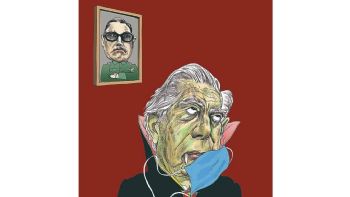Natividad
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por Lucas sabemos que Jesús nació durante un acto burocrático, el levantamiento de un censo, ordenado por el César Augusto y llevado a cabo en Siria por el gobernador Quirino. Dice Lucas: “E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para empadronarse con María, su esposa que iba encinta. Estando ahí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón”.
Esta peregrinación de Nazaret a Belén para empadronarse es la forma que encuentra Lucas de desplazar al niño Jesús hacia una ciudad que contenga un halo profético. Para que sea el Mesías y se ajuste a la predicción, debe de nacer en Belén, que tiene el linaje del rey David. Por eso, se inventa un censo de población que no existió durante todo el imperio de Augusto. Pero es Galilea, el terruño de este niño que, además, está bajo amenaza, pues Herodes ha mandado matarlos a todos. Si atendemos a las fechas de las rebeliones campesinas en la zona tras la muerte de Herodes –en las que Judas incendia Galilea–, tendríamos que datar el natalicio de Jesús cuatro años antes del que contamos, como sugiere convincentemente John Crossan en su biografía de Jesús. No puede ser después, porque Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Así, Jesús nace antes de nacer.
Estas incongruencias resultan de que la Natividad es un relato hecho a base de otros muchos. Por ejemplo, de todos en los que el nacimiento de un niño es lo más improbable. En la Biblia, dos parejas de ancianos y estériles mujeres superan su fatalidad mediante la concepción de un hijo. Son Sara y Abraham –que conciben a Isaac– y Ana y Elcana, que traerán al mundo al profeta Samuel, el creador de la monarquía de David. Juan El Bautista también nace en esa misma posibilidad remota. Pero el nacimiento de Juan sólo lo celebran “sus vecinos y parientes”, mientras que a Jesús lo recibe “una multitud del Ejército Celestial”. A Juan lo presentan en casa de sus padres, Isabel y Zacarías, pero a Jesús le prestan el templo. Así serán, según Lucas, los caminos disímbolos del Bautista y del Cristo: uno se esconde en el desierto mientras el otro, a los 12 años, discute con los sabios del templo.
La otra historia que usan los evangelistas para presentar a Jesús es la del propio Moisés. El faraón de Egipto tiene un sueño en el que ve una balanza “de las que usan los mercaderes” en la que el peso de un cordero es mayor que el de todos los egipcios. Al preguntar por el significado, los “escribas sagrados” (oráculos) lo interpretan: a los hebreos les nacerá un hijo que terminará con su trono. Dice el Éxodo: “Alarmado por esa profecía, el faraón, siguiendo los consejos del sabio, mandó que fueran arrojados a un río cuantos niños varones nacieran a los hebreos”. Mateo copia esa historia y la convierte en Herodes asesinando a los niños que tengan menos de dos años. Tanto los hebreos de Egipto como los de Belén deciden lo mismo: no tener sexo con sus esposas. Eso le añade imposibilidad al embarazo de María, a quien José “repudia en privado” porque cree que le ha sido infiel hasta que, en un sueño, lo visita el ángel Gabriel y le explica que ese niño es del Espíritu Santo. Entonces se da una inversión de valores en la trama: si Moisés se salva del faraón y acaba por encabezar el exilio hebreo para salir de Egipto, Jesús huye de Herodes a Egipto. Lo que Mateo quiere enfatizar es que, al revés de Moisés, Jesús representa un culto que no es institucional y que es aprobado antes por los sabios paganos –los reyes magos– que por los sacerdotes del templo. Replantea una profecía de Isaías: “Antes de que cualquier virgen grávida dé a luz, los reinos que atacan a Acaz serán destruidos”. Los habitantes de Acaz y su rey se jalan los cabellos porque, entonces, como no existen las embarazadas vírgenes, nunca verán la paz y a sus enemigos destruidos. Mateo, con mucha habilidad, retoma esa profecía y la hace realidad en el vientre de María. Los romanos, como Celso, en el siglo II, se burlarán del nacimiento “sin pecado concebido” de Jesús y dirán que el niño es bastardo, hijo de un centurión llamado “Panthera”, en un juego con la palabra griega “parthenós”, que es “virgen”. Esta burla es entendible si leemos con atención a Marcos que asegura que Santiago es el hermano mayor de Jesús, es decir, que éste no es el único: “¿No es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros”. Jesús tenía unos seis hermanos y hermanas, en un Nazaret que tendría unos 2 mil habitantes, y muy pocos carpinteros.
En este punto es donde se da la novedad de la divinidad de alguien. A los césares se les dotaba de un origen celestial, como el caso de Octavio, pero era la primera vez que se hacía con un don nadie. Esto tiene una consecuencia política: Jesús, a diferencia de Juan El Bautista, no usa el agua para santificar el cuerpo de las almas ya purificadas, sino para borrar los pecados. Fuera del templo, propone una alternativa de salvación radical, “revolucionaria”, la llama el mismo Crossan: Jesús invoca las rebeliones campesinas de Moisés y Josué, en vez de la esperanza en un final apocalíptico que resuelva desde arriba –el cielo– los sufrimientos. El historiador del siglo I, Josefo, lo escribe así en La guerra de los judíos: “Hicieron que enloqueciese todo el vulgo y gente popular, porque se salían a los desiertos y soledades, haciéndoles creer que Dios les mostraba ahí indicios y señales de la libertad que habían de tener”. El mismo Josefo, en Antigüedades de los judíos, escrita en el año 94, relata así este ritual liberador: “Llegó por entonces a Jerusalén un sujeto proveniente de Egipto que decía ser profeta y aconsejaba al pueblo que lo acompañase al Monte de los Olivos pues, desde ahí, les mostraría cómo caerían las murallas de la ciudad y su entrada a ella”. Es, tal cual, la idea de Josué al tirar las paredes que circundan Jericó. No hay que esperar el reino de los cielos, su advenimiento, sino forzar la entrada en su ciudad. En su intento, ese niño de Nazaret queda aplastado por la represión del poder constituido: un Pilatos vago que neutraliza su responsabilidad escudado en una multitud que vota por salvar a un rebelde armado antes que al desarmado.
No es difícil ver el mensaje radical de Jesús: “¿Piensan que he venido a traer la paz en la Tierra? Eso no, sino el disenso. Quien no odie a su padre y a su madre no podrá ser discípulo mío”. Estas palabras de los evangelios nos hacen pensar en la destrucción de la familia, como un paso para militar en el movimiento que se plantea como generacional. Luego, Jesús invoca a todos los marginales de la vida en Galilea: los mendigos, las putas, los leprosos y los niños. ¿Por qué los niños? Porque se opone a la potestad del padre de dejar vivir o asesinar a sus hijos. Esa potestad en la que se basa el Estado romano cuando la hace extensiva a todo el pueblo. Jesús invoca a la mostaza, una planta que crece sin control en los sembradíos y que, con su olor, atrae a los pájaros que arrasan las cosechas. Jesús es un carpintero con metáforas de una rebelión de campesinos pobres. Como en una película de Luis Buñuel, el Jesús de Lucas les ordena: “Salgan deprisa a las calles y plazas de la ciudad, y a los pobres, tullidos, ciegos, cojos, tráelos aquí”. El resultado es un banquete para los marginales, para quienes no son bienvenidos en los templos. Se sientan a comer, esclavos y hombres libres, mujeres sin maridos –“prostitutas” para la misoginia en voga–, enfermos, niños. No hay ya deshonra en estar excluidos. Es un ataque a las jerarquías dentro de la familia y los templos.
Jesús venía de una tradición del dominio romano sobre los hebreos y de su contraparte, las rebeliones. Los zelotas –de los cuales, Judas era dirigente– se burlaban de las cuatro familias de origen sacerdotal y rifaban ese cargo entre todos. Josefo se escandaliza: “La suerte cayó en un hombre que no sólo no era del linaje de los pontífices, sino que no sabía lo que era un pontífice, de tan rústico y grosero que era”. Lo que Jesús hace es neutralizar las reglas de la exclusión a partir de abrazar a los que nadie quiere tener cerca. Es el caso de los leprosos. No es que haya obrado un milagro clínico al curarlos, sino que remediaba con el contacto con ellos su exclusión cultural, empatizando públicamente con su dolor. Tocarlos, abrazarlos, invitarlos a la mesa, significaba violar los preceptos de la pureza sacerdotal. Jesús se convierte en Cristo –el martirizado– porque representa a los campesinos de Galilea contra los sacerdotes de Jerusalén. Su libertad está exenta de deseos y de dolor. Sus creyentes se convierten por los caminos rurales en “curados”, en autosuficientes en un tipo de pobreza material que es consciente, no impuesta. En su caso, la muerte –la crucifixión era una medida usada contra rebeldes políticos castigados, además, con no permitir a los familiares sepultar el cadáver– no era un final de algo, sino una victoria aplazada.
Una historia paralela a la de Jesús, la cuenta un contemporáneo de Josefo, Filón de Alejandría, en su crónica contra Aulio Avilio Flaco, que persiguió a los judíos. La relato a mi manera. Existía en Alejandría un hombre, Carabas, que vivía desnudo en la calle y al que no le preocupaba ni el frío ni el calor ni las burlas de los transeúntes. Un día, los habitantes decidieron vestir al loco como el rey Agripa I, que Calígula les había impuesto a los judíos. Lo llamaron “Marín”, “señor” en Siria, porque ahí había nacido Agripa. Le pusieron un papiro a manera de cetro y una corona de espinas. “Salve, rey de los judíos”, se burlaron de él. Cuando la guardia pretoriana irrumpió en el gimnasio donde se aplaudía esta protesta teatral, los soldados se llevaron preso al loco Carabas. Por la noche, lo habían crucificado. Permaneció insepulto porque nadie reclamó su cuerpo. Unos días después, apareció un nuevo hombre desnudo y sin hogar. Se preguntaron si Carabas había resucitado o, tan sólo, que los pobres eran todos iguales.
Esta columna se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.