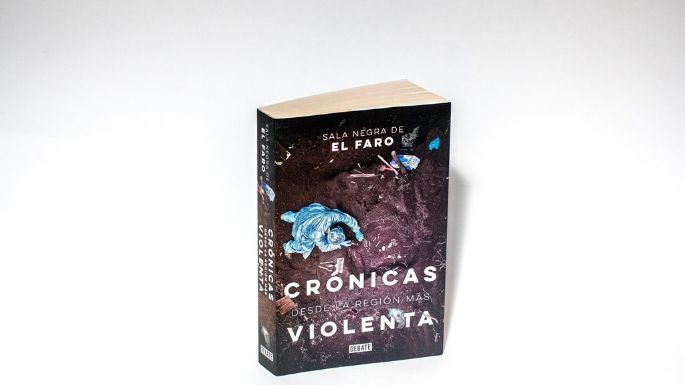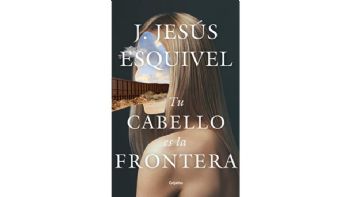Cuando los 'maras” llegan a Nueva York
Adolescentes centroamericanos que huyen de la violencia impuesta en sus países por las pandillas, encuentran que La Mara Salvatrucha y El Barrio 18 también están en las comunidades y escuelas de los suburbios de Nueva York, pero con agravantes: la estigmatización de las autoridades estadunidenses, el descuido del sistema educativo y el abandono de sus propias familias. Con base en el periodismo narrativo, reporteros del diario digital El Faro desentrañan las complejidades de este fenómeno de los maras en el libro Crónicas desde la región más violenta que, con el sello Debate, circula ya en México.
Pasaron muchas cosas, se derramó mucha sangre joven, pero fueron sobre todo las que ocurrieron en dos meses las que tienen a Long Island en titulares de todo el mundo. Long Island y unas siglas: MS. Mara Salvatrucha.
El recuento de esos dos meses parece el recuento de lo ocurrido en una violenta colonia empobrecida de San Salvador, la capital de los homicidios. Sin embargo, pasó en Nueva York, en diferentes pueblitos de Long Island, no tan lejos de la Estatua de la Libertad.
El primero de esos meses fue septiembre de 2016. El lunes 12, en un pueblo llamado Mineola, mientras caminaba en la calle, fue asesinado a balazos un joven salvadoreño de 15 años, Josué Guzmán, estudiante de décimo grado. El día siguiente, un martes 13, cuando caía la noche en Brentwood, un grupo de jóvenes asesinaron con bates a dos muchachas justo afuera de la escuela Loretta Park donde estudiaban. Kayla Cuevas era una chica de raíces dominicanas de 16 años. Nisa Mickens, quinceañera, era una de sus mejores amigas. Ambas murieron aporreadas. Sus cadáveres quedaron a metros de distancia en un área residencial afuera de la escuela. El 16, la policía encontró el cadáver de Óscar Josué Acosta, salvadoreño de 19 años que tenía tres de haber llegado a Brentwood. Había desaparecido el 19 de abril. Cinco días después, el 21, la policía encontró otro cadáver. Lo encontró en la misma área que el anterior, en los alrededores boscosos de un hospital psiquiátrico abandonado que se llamaba Pilgrim. Se trataba del cuerpo de Miguel García, un ecuatoriano de 15 años. Había desaparecido siete meses atrás.
- Un mes. Cinco cadáveres.