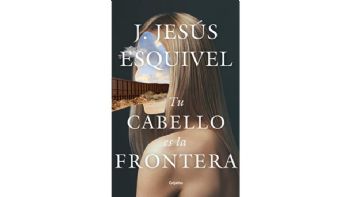Los cárteles no existen o la invención de un enemigo formidable
“Los cárteles no existen: esa es la temprana lección aprendida por los propios traficantes”, sentencia Oswaldo Zavala en Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México, un libro audaz que desmitifica los espantajos y arquetipos creados por los gobiernos de México y Estados Unidos en torno al narcotráfico y los narcotraficantes. Lo que en realidad hay –explica el escritor y colaborador de Proceso– es “el mercado de las drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él. Pero no la división que según las autoridades mexicanas y estadunidenses separa a esos grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno”. Con el permiso del autor, aquí se reproducen fragmentos de la Introducción del volumen, puesto en circulación por Malpaso Ediciones.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 19 de febrero de 2012, el todavía presidente Felipe Calderón ofreció el último discurso de su gobierno con motivo del Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. En el programa de eventos ocurrió algo extraordinario que el sociólogo Luis Astorga, experto en temas de narcotráfico y seguridad, rescató de la cobertura periodística de ese día. Es el momento en el que un grupo de soldados simuló la revisión de un automóvil para ilustrar al presidente los procedimientos para detectar droga. Anota Astorga:
En un vehículo donde se ocultaba la misma, presuntamente mariguana, el militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de ellos, incluso en el museo de la Sedena dedicado al tema del tráfico de drogas, es decir, con botas, sombrero y escuchando corridos de traficantes: “Escena que arrancó risas a Calderón, su esposa Margarita Zavala y los Secretarios de Defensa Nacional y Marina, General Guillermo Galván y Almirante Francisco Saynez”, de acuerdo con la nota periodística que dio cuenta del acto.
Los militares protagonizaron un performance de sus actividades para el combate a las drogas personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido con fines políticos específicos: un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos. Esa imagen, como recuerda Astorga, ha sido incorporada al Museo del Enervante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Allí se encuentra un maniquí vestido al igual que ese mismo “narco” que improvisaron los militares: un ranchero ostentando vulgarmente la repentina riqueza que le genera el tráfico de drogas y que él inevitablemente incorporan a su imagen personal con camisas Versace, botas de piel de cocodrilo y ese infaltable sombrero sin el cual no sería reconocible. A esa imagen, el museo suma objetos que confirman el perfil del mítico narco mexicano: armas con chapas de oro, diamantes incrustados, todo con las iniciales grabadas del capo en turno.
El performance de los militares nos permite un raro avistamiento a la manera en la que el sistema político mexicano ha creado un enemigo formidable en estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional. El “narco” imaginado por los militares es, en teoría, todo lo opuesto del soldado: indisciplinado, vulgar, ignorante, violento. En las antípodas del ejército, sin embargo, el narco requiere, si bien no de un uniforme, sí de una uniformidad que lo distinga de los soldados que en nombre del gobierno lo ajusticiarán.
Astorga observa que la indumentaria arquetípica del “narco” modelo coincide con la de muchos de los habitantes de las regiones rurales de México. ¿Cómo logran identificar los militares a los delincuentes entre los rancheros del país? Durante la supuesta “guerra contra el narco” ordenada por el presidente Calderón fueron asesinados, según datos oficiales, alrededor de 121 mil 683 personas. Pero si el “narcotraficante” puesto en escena por los militares provocó la risa del presidente, de su esposa y de los secretarios de Defensa y de Marina, esto se debió a la caricaturización del fenómeno, cercana a la manera en que se imagina a los traficantes en películas o series de televisión. En la realidad, la apariencia promedio de victimarios y víctimas de la supuesta guerra es radicalmente distinta. Como demostró un estudio realizado en noviembre de 2012 por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el perfil recurrente entre las víctimas de homicidios dolosos durante el sexenio de Calderón es el de hombres de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que, lejos de las rancherías y su ropa vaquera, residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. El perfil de los victimarios durante las supuestas confrontaciones entre “cárteles” tampoco coincide con el narco representado por los militares. No era el traficante ranchero que mataba a su enemigo con botas y sombrero texano mientras escucha corridos de Los Tigres del Norte como soundtrack de una película de bajo presupuesto de los hermanos Almada. Reaparecía en cambio el mismo hombre pobre y sin educación que malvivía en las ciudades del norte del país con una única diferencia sustancial: era con frecuencia cinco años más joven que su víctima.
Ante Calderón, los militares hicieron lo más parecido a una representación teatral actuando simultáneamente el papel del héroe y el del violento enemigo del Estado y la sociedad civil. Ellos tuvieron que actuarlo porque el héroe y el enemigo, en realidad, no existen en los términos escenificados. ¿De dónde proviene entonces ese arquetipo tan recurrente en la imaginación colectiva sobre el “narco”?
Es necesario retroceder en el tiempo para articular una primera respuesta. En 1989, justo al final de la Guerra Fría, la politóloga Waltraud Morales escribió un artículo fundamental para comprender el nuevo orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín. Durante medio siglo, el anticomunismo ocupó el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. La Ley de Seguridad Nacional (National Security Act), promulgada en 1947, fue el mecanismo por medio del cual el Congreso estadunidense dio sustento legal a la estrategia global que polarizó el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, desde luego, involucró directamente al Estado mexicano. Durante el mismo año de 1947 se crearon dos instituciones claves de la nueva era securitaria: en Estados Unidos, la Central Intelligence Agency (CIA), y en México, la Dirección Federal de Seguridad (DFS). A lo largo de las siguientes tres décadas, ambas agencias entrelazaron esfuerzos para contener la supuesta amenaza comunista en el hemisferio. Su colaboración se profundizó con la llamada Operación Cóndor, por medio de la cual el gobierno de Estados Unidos desplegó una agresiva política intervencionista en el continente a mediados de la década de 1970. La versión mexicana de la Operación Cóndor, sin embargo, fue la única que se enfocó en el tráfico de drogas y no en el combate al comunismo. Los miles de soldados y agentes de policía federal que destruyeron los sembradíos de droga entre 1975 y 1978 produjeron también el desplazamiento en masa de campesinos y de los productores y traficantes de droga. Al cerrar la década, el “narco” mexicano no sólo seguía existiendo, sino que había trasladado su central de operaciones a la ciudad de Guadalajara y ahora dominaba en el terreno internacional cobrando a las organizaciones colombianas hasta 50 por ciento de las ganancias del tráfico de cocaína que pasaba por el territorio nacional.
Siguiendo la inercia estadunidense, los medios de comunicación pronto se acostumbraron a llamar “cárteles” a las organizaciones que encabezaban estos personajes. Pero la palabra “cártel”, como prácticamente todo el vocabulario asociado al “narco”, tiene un origen oficial. Luis Astorga subraya la contradicción de referirse a los grupos de traficantes como “cárteles” a pesar de que, según la inteligencia oficial, lejos de colaborar horizontalmente para potenciar sus ganancias, los “cárteles” actúan como rivales en pugna dispuestos a eliminarse unos a otros.
En su libro El siglo de las drogas (1996), Astorga registra otro episodio revelador de la historia política del “narco”. Es una entrevista que la revista Time hizo en 1994 a Gilberto Rodríguez Orejuela, el traficante colombiano que supuestamente lideraba, junto a su hermano Miguel, el “Cártel de Cali”. El traficante declara: el “cártel de Cali” simplemente no existe: “Es una invención de la DEA […] Hay muchos grupos, no sólo un cártel. La policía lo sabe. También la DEA. Pero prefieren inventar un enemigo monolítico”. El periodista británico Ioan Grillo obtuvo una declaración similar al entrevistar en Colombia al “narcoabogado” Gustavo Salazar, el representante legal del supuesto “cártel de Medellín”. El abogado repite esencialmente lo dicho por Rodríguez Orejuela: “Los cárteles no existen. Lo que hay es una colección de traficantes de droga. Algunas veces ellos trabajan juntos, otras no. Los fiscales estadunidenses los llaman ‘cárteles’ para hacer más fáciles sus casos. Todo es parte del juego”.
Los cárteles no existen: esa es la temprana lección aprendida por los propios traficantes. Existe el mercado de las drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él. Pero no la división que según las autoridades mexicanas y estadunidenses separa a esos grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno. Existe también la violencia atribuida a los supuestos “cárteles”, pero como discutiré a lo largo de estas páginas, esa violencia obedece más a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los supuestos “narcos”.
Como recuerda Waltraud Morales, cuando la política antidrogas estadunidense desplazó al comunismo como la nueva doctrina de seguridad nacional, el público de ese país ya estaba preparado para confirmar la irrupción de los “cárteles de la droga”: una encuesta conducida en 1988 por la cadena televisiva CBS mostró que los estadunidenses creían que el tráfico y consumo de drogas prohibidas suponía una amenaza mayor para la seguridad nacional que el terrorismo o el tráfico de armas.
Este cambio de percepción en el público estadunidense no fue el resultado de un entendimiento correcto de la cuestión del narcotráfico. Por el contrario, la creencia en los “cárteles de la droga” como la nueva amenaza de seguridad nacional fue efecto directo de la implantación de una política de Estado basada en parte en la concepción de un enemigo permanente que permite justificar acciones que de otro modo resultarían ilegales e incluso inmorales. Para dar forma legal a este giro securitario, el presidente Ronald Reagan firmó en 1986 la National Security Decision Directive 221, que desde entonces designó a las drogas ilegales como la nueva amenaza a la seguridad nacional estadunidense. La “guerra contra las drogas”, que había comenzado en la década de 1970 durante la presidencia de Richard Nixon como una estrategia doméstica para combatir la disidencia de izquierda, ahora tomaría el lugar del comunismo para legitimar la política intervencionista de Estados Unidos. Todavía resulta asombrosa la predicción de la politóloga Waltraud Morales en su artículo de 1989, tan pertinente y urgente en el contexto contemporáneo como en el de entonces: “El peligro, por lo tanto, es que una generación más de política exterior en Estados Unidos estará enraizada en el odio de un enemigo mítico, en conspiración y no en democracia, y en doctrinas ideológicas de seguridad nacional”.
La política antidrogas como la nueva doctrina de seguridad social a finales de los ochenta produjo uno de los escándalos políticos más significativos de la historia moderna de Estados Unidos. Aunque algunos periodistas se habían acercado al tema, la revelación fue realizada con toda su fuerza, ante la conmoción nacional e internacional, por el periodista de investigación Gary Webb en una serie de tres reportajes publicados en el periódico San José Mercury News entre el 18 y 20 de agosto de 1996. Webb demostró vínculos directos entre la llamada “epidemia de la cocaína crack” en los barrios negros de la zona South-Central de la ciudad de Los Ángeles y la estrategia de contrainsurgencia respaldada por la CIA en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista. Según el reportaje de Webb, la CIA permitió que operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), los llamados “contras”, financiaran su guerrilla con las ganancias obtenidas por la venta de cocaína crack en California.
En 1998, la CIA admitió en un reporte de su inspector general que la agencia “había no sólo trabajado con 58 Contras implicados en el tráfico de cocaína, sino que también había ocultado sus actividades criminales al Congreso [de Estados Unidos]”, según consigna el ya clásico estudio académico de Alfred McCoy, The Politics of Heroin. CIA Complicity in the Global Drug Trade (2003). Ese mismo año de 1998, el celebrado periodista Charles Bowden se encontró con Webb en la ciudad de Sacramento, California. Bowden subraya la confianza resuelta con la que Webb defendió la validez informativa de su reportaje cuando Bowden mencionó que su trabajo había sido asociado con teorías de la conspiración: “No creo en jodidas teorías de la conspiración —dijo Webb—. Estoy hablando de una jodida conspiración”.
A partir de la adopción abierta del discurso de seguridad nacional estadunidense en la siguiente década, sobre todo con la creación en México del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1989, el sistema político incrementó gradualmente una violenta estrategia militarista que culminó, como todos los mexicanos pudimos atestiguar en el horror cotidiano de Ciudad Juárez, Monterrey o Tampico, con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la presidencia de Felipe Calderón.
La supuesta crisis de seguridad nacional que según Calderón justificó la “guerra contra las drogas” está sustentada principalmente en una estrategia discursiva sin fundamento material. El sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo mostró ya, con un simple análisis estadístico basado en cifras oficiales, que la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por Calderón en 2008. En la década anterior, entre 1997 y 2007, el índice de homicidios de hecho iba a la baja en las principales zonas del país donde se concentraron los miles de soldados y los agentes federales enviados por el presidente Calderón. La presidencia de éste quiso militarizar el país para contener una supuesta “guerra de cárteles” que no producía violencia. El ejército y los agentes federales tomaron ciudades donde no había ninguna emergencia. El Estado fue a detener una guerra de cárteles inexistente porque los cárteles no existen.
En una de sus columnas periodísticas, Juan Villoro analiza la tensión binacional entre México y Estados Unidos generada a partir de la inesperada elección de Donald Trump como presidente de ese país. Allí Villoro recuerda, a propósito del infame muro fronterizo propuesto por Trump, un episodio de la serie de televisión Los Soprano. Como se sabe, Tony Soprano, el protagonista, es un gánster de Nueva Jersey al que vemos enfrentar los desafíos de la vida diaria en la sociedad estadunidense a la vez que conduce sus violentas actividades ilegales. En el episodio en cuestión, sus vecinos no pueden esconder el temor que les provoca la convivencia forzada con un criminal. Apunta Villoro:
Para satisfacer el morbo de la casa de junto, Tony Soprano llena una caja de arena, la envuelve y en tono cómplice pide a sus vecinos que se la guarden. Ellos no pueden negarse; aceptan la caja pensando que contiene algo comprometedor sin saber que se trata de arena. En un solo gesto, Tony se congracia con ellos y envenena su vida.
El “narco” en México y Estados Unidos funciona como ese inteligente y perverso ardid de Tony Soprano. El “narco” aparece en nuestra sociedad como una temible caja de pandora que, de ser abierta, creemos que desataría un reino de muerte y destrucción. Si pudiéramos vencer el miedo y confrontar aquello que llamamos “narco” abriendo por fin la caja, no encontraríamos en ella a un violento traficante, sino al lenguaje oficial que lo inventa: escucharíamos palabras sin objeto, tan frágiles y maleables como la arena. Abramos, pues, la caja.
Este adelanto se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.