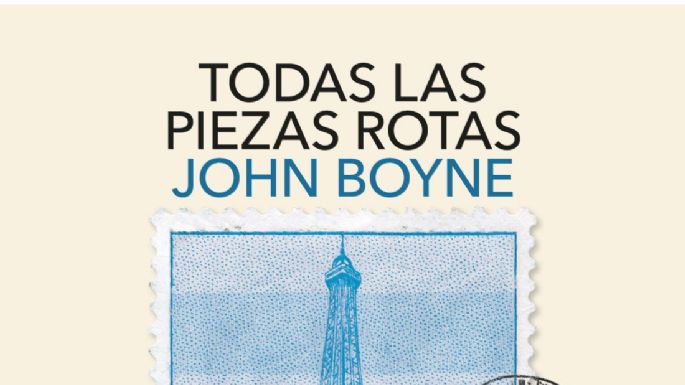LIBROS
John Boyne publica secuela de El niño con el pijama de rayas
Todas las piezas rotas cuenta qué ocurrió con la familia del pequeño Bruno al final de la guerra. En esta ocasión, a través del viaje de Gretel, su hermana mayor,desde el París de 1946 hasta el Londres de hoy.CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Casi 20 años después de publicar El niño con el pijama de rayas el escritor irlandés John Boyne anuncia Todas las piezas rotas, la continuación de la historia Bruno, el hijo de un oficial de la Schutzstaffel que se muda junto a su familia a Auschwitz.
"A punto de cumplir noventa y dos años, Gretel Fernsby lleva una vida desahogada y tranquila pese a una historia oscura e inquietante que no deja de atormentarla. No habla con nadie de su huida de la Alemania nazi hace más de siete décadas en compañía de su madre, ni de la trágica desaparición de su hermano, ni mucho menos de su padre, comandante de uno de los campos de concentración más notorios del Reich. Cuando el productor de cine Alex Darcy-Witt, un hombre dominante y abusivo, y su esposa Madelyn se mudan al piso de abajo, Gretel acaba haciéndose amiga de Henry, el hijo de nueve años de la pareja, aunque su presencia le hace recordar antiguos sucesos que preferiría haber olvidado".
En Todas las piezas rotas que se publicará bajo Narrativa Salamandra, uno de los sellos de Penguin Random House, se espera que el autor repita el éxito de 11 millones de ejemplares vendidos.
Boyne se formó en el Trinity College y en la Universidad de East Anglia y es autor de Motín en la Bounty, La casa del propósito especial, La apuesta, El ladrón de tiempo, En el corazón del bosque, El pacifista, El secreto de Gaudlin Hall, Las huellas del silencio y Las furias invisibles del corazón.
Proceso comparte con sus lectores un adelanto del libro:
Si el ser humano es culpable de todo el bien que no ha hecho, como sugería Voltaire, yo me he pasado la vida tratando de convencerme de que soy inocente de todo el mal. Ha sido una forma práctica de soportar décadas de exilio voluntario del pasado, de verme como víctima de amnesia histórica, absuelta de cualquier complicidad y exonerada de cualquier culpa.
Mi relato final, sin embargo, empieza y acaba con un objeto tan trivial como un cúter. El mío se había roto hacía poco y, como me parecía una herramienta muy útil que no debe faltar en ninguna cocina, fui a la ferretería del barrio a comprar uno nuevo. A mi vuelta me esperaba una carta de un agente inmobiliario, similar a la que habían recibido todos los vecinos de Winterville Court, donde se me informaba educadamente de la puesta a la venta del piso de abajo. Su anterior ocupante, el señor Richardson, había vivido en el número 1 cerca de treinta años, pero había fallecido poco antes de Navidad y desde entonces el piso estaba vacío. Su hija vivía y trabajaba de logopeda en Nueva York y, que yo supiera, no tenía intención de regresar a Londres, así que ya me había mentalizado para interactuar en breve con algún desconocido en el vestíbulo. Quizá incluso tuviese que fingir interés por la vida de los nuevos propietarios, o aguantar que éstos intentasen sonsacarme detalles de la mía.
Desde 2008 el señor Richardson y yo habíamos mantenido la típica relación de buenos vecinos; es decir, no habíamos intercambiado una sola palabra. Al principio de su llegada al edificio, y en realidad durante unos cuantos años, nos llevamos la mar de bien. A veces incluso subía a jugar al ajedrez con Edgar, mi difunto marido; sin embargo, por alguna extraña razón, nosotros dos nunca fuimos más allá de las meras formalidades. Él siempre se había dirigido a mí como «señora Fernsby», y yo lo llamaba «señor Richardson». Cuatro meses después de fallecer Edgar entré por última vez en su piso; había aceptado su amable invitación a cenar, pero me encontré siendo objeto de sus insinuaciones amorosas, que por supuesto decliné. El señor Richardson se tomó mal mi rechazo y a partir de entonces nos convertimos en lo más parecido a dos desconocidos que puedan ser dos personas que viven en el mismo edificio.
Mi residencia de Mayfair está registrada como piso, pero eso sería como describir el castillo de Windsor como un refugio de fin de semana de la reina. Cada vivienda de nuestro edificio (cinco en total: una en la planta baja y dos en cada una de las superiores) ocupa ciento cuarenta metros cuadrados de excelente bien inmueble londinense y cuenta con tres dormitorios, dos cuartos de baño completos, un servicio y vistas a Hyde Park, lo que ha incrementado su valor hasta una cifra que ronda los tres millones de libras (y mi información proviene de fuentes fiables). Edgar recibió una cuantiosa suma de dinero pocos años después de casarnos, una herencia inesperada de una tía soltera, y aunque él habría preferido mudarse a un barrio más tranquilo, lejos del centro de Londres, yo había investigado por mi cuenta y no sólo estaba decidida a vivir en Mayfair, sino, a ser posible, en aquel edificio en concreto. Eso siempre había parecido inviable económicamente hasta que tía Belinda pasó a mejor vida y, como un deus ex machina, de pronto todo cambió. Siempre quise explicarle a Edgar por qué me había empeñado en vivir aquí, pero por una razón u otra nunca llegué a hacerlo, y ahora me arrepiento.