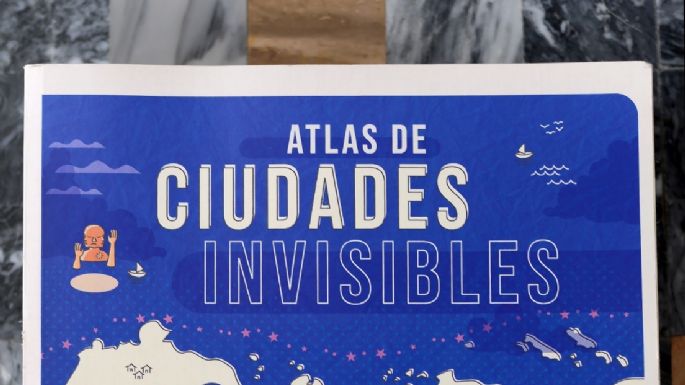LIBROS
“Atlas de ciudades invisibles”, la literatura como refugio ante la realidad adversa
Este libro es un conjunto de relatos que crean mundos aparte, donde la esperanza, la dignidad y la resistencia son la única forma de enfrentarse a una realidad donde diversas violencias se apropian de vidas que nadie ve.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Existe un territorio de lo posible que debemos comunizar, lugares donde la literatura ha creado refugios. Se trata de Atlas de ciudades invisibles (U-tópicas, El Rinoceronte, 2024), la ventana a una diversidad de esperanzas concretas construidas en distintos rincones del mundo. Narrativas que son tierra firme para lo posible. El mapa de un mundo que se rebela con creatividad contra las violencias sufridas y por sufrir.
En una hermosa edición de la lingüista iraní Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh, la doctora en letras Giuditta Cavalletti, la escritora y politóloga Verónica S. Souto Olmedo y la visión perspicaz del librero Johann Romero Ayala, este atlas que asemeja a una sección amarilla de la dignidad y la autonomía es un conjunto de crónicas que nace desde el dolor para trascenderlo. Comunidades vivas que no se incluyen en los planisferios porque cometen un pecado para el sistema: van más allá del patriarcado, el Estado-nación y el capitalismo.
No se trata de utopías, sino de eutopías, como decía Jean Robert, aludiendo a las prefiguraciones ya presentes en nuestra contemporaneidad y no en un lugar futuro. Son tribus llenas de hospitalidad, convivialidad y esperanza con el otro.

Las editoras proponen cuatro puntos cardinales para seguir en el mapa: Lugares del presente, Lugares del pasado, Lugares de la imaginación y Lugares del aire. La edición es tan bella que cada una de estas referencias lleva como pie de página precisiones en la brújula para no perdernos del eje magnético de las páginas; éstas son: “Urdimbre de luces y sombras”, “Destellos de eternidad”, “Hilos de memoria y esperanza”, “Telares de encuentro” y “Entramado de sueños”.
No es casualidad que el formato del libro sea tan amplio. El diseño del atlas es una cartografía que desde su misma materialidad te lleva a la plenitud de la mirada. Este peregrinar tiene un especial acento a la cosmovisión de las lenguas árabes o persas, como una invitación clara a la otredad y a ir a contrapelo de las identidades asesinas que nos han llevado a un prejuicio que generaliza al Medio Oriente, donde la afirmación del uno ha significado la negación del otro.
Tal como el árabe y el persa que se leen de derecha a izquierda, decidí transitar este libro de atrás para adelante. Así descubrí a Behešt, “La ciudad del cielo”, escrita por Celia Elena Salazar Cabrera, un lugar que siendo desierto, se conforma con ser un grano de arena. Un sitio en donde el concepto de carencia no existe, entonces se erige en sabiduría y humildad.

Luego encontré “El aquí” de Esthel Vogrig, donde reside la movilidad de lo diverso. La múltiple singularidad de lo único. Una identidad rizomática. El sueño diurno que construye y que no deja paso a las pesadillas de la indiferencia. En ello uno escucha el canto de las naciones indígenas como la Nación Shipiba, a la que nos acercan Chonon Bensho y Pedro Favaron, en donde la poesía es un elemento universal de curación y cosmocracia; una pista que sigue César Calvo hablando del idioma amawaka (parte de las lenguas indígenas del amazonas) y que se erige en el siguiente sentipensar: “Nuestras palabras son igual que pozos, en esos pozos caben las aguas más diversas [...] En nuestras vasijas caben ríos enteros, y si acaso se quiebran, si acaso se raja la envoltura de las palabras, el agua sigue allí, vívida, intacta, corriendo y renovándose sin parar”.
Lleno de estos pozos y ojos de agua, este atlas atiende a algo tan marginado en la modernidad como lo es la espiritualidad. El libro entiende y atiende el espíritu, pero lo libera del monopolio de la religión. Es así que llega a ser una “Octava Región” como nos propone Yasaman Dowlatashani, centrada más en la intuición y las ideas que en el extremismo ideológico del poder que termina siendo metralla para asesinar a decenas de jóvenes iraníes.
El libro es también una topografía quijotesca, como sugiere María de las Nieves Ibáñez, por la divina locura que nos embarga mientras dura el tránsito (de trance) en el acto de leer y de donde no salimos indemnes, ni nuestro pequeño universo intacto. Es un refugio como dicta el corazón de los poetas sufíes, que giran como derviches para entrarse en lo más profundo. Refugio que nos muestra Georgina Mejía Amador, hablando de “la taberna simbólica”, donde la embriaguez y la poesía son puentes a nuestro ser místico y verdadero y que los sufíes usan como barricada para resistir las leyes más ortodoxas del islam.
El libro también nos remite al perfumero que describe Ali Asyabani y que nos interpela acerca de quiénes queremos ser; una llamada de atención a nunca dejar nuestra esencia. En esta crónica, la muchacha Yujini al-Madi dice: “Somos la prueba en manos de quien almuerza un olvidarse a sí mismo; y de postre es olvidado”. Ante ello está la poesía como fijador del perfume para no olvidar(nos). La entidad de “lo plural-singular” que Verónica Souto Olmedo nos cuenta en un hermoso relato donde el Refugio, aclara, es una de esas palabras que nacen sin fronteras, “evoca origen, lucha, emancipación, memoria, destino y permea en todas las dimensiones de la vida individual y colectiva”. Porque lo colectivo no surge de la negación individual sino lo potencia.

Su cuento, tal como este atlas, es la invitación a la mirada de Lucas, un niño pantomorfo que ve el mundo como una montaña flotante, donde la tierra no está abajo, ni el cielo arriba, donde las raíces pueden estar en las nubes porque son como las palabras que nacen con destino incierto, providencialmente incompletas, encerrando miles de futuros posibles.
Esto teje con el fascinante testimonio de Alejandra Luz Díaz en su texto “La luz y la barca” que alude a que es imperativo enfrentar las ausencias, mirar las heridas que ocultamos por vergüenza o desamparo. Confiar. Porque confiar es la espera de un desenlace sobre el que no hay ninguna duda. Confiar es también fiarse-con, ir juntos hacia la compasión y la empatía. Porque ambas le hablan a la vida digna, como Karen Gerson Sharon en su texto “Estambol, siudad maraviyoza de mi chiquez” en un español aturquisado simplemente delicioso y fascinante, que nos muestra que la empatía también está en descubrir la poesía más allá de nuestros sistemas ortográficos que hemos vuelto tan limitantes. Límites que podemos repensar como la maravillosa “Escuela de Barbania” que nos asoma Giuditta Cavalletti como alternativa a una sociedad des-escolarizada como proponía Ivan Illich (reparar en un aprendizaje más que en una educación de la obediencia).
Cómo olvidar en este atlas a los poetas itinerantes, caminantes y peregrinos en las islas japonesas que nos narra Yaxkin Melchy. Tal es la “Isla de las libélulas”, que nos hace el corazón ligero, que nos trenza la memoria, el paisaje y el ser... humano. Mover a pie la conciencia a través del cuerpo, la mente y el corazón. En esos urdimbres Yaxkin Melchy pregunta: “¿Qué se siente estar en la tierra? La respuesta está en la importancia suprema de cuidar lo ordinario, que no es más que cuidar la escucha de la vida, que es lenta y sencilla ante este mundo confundido de inmediatez.
Tampoco olvido el “placer disidente” de la “escucha radical” que propone el Abya Yala Slam y que describe Canuto Roldán, en el que para alzar la voz hace falta sostener la escucha y el afecto como un acto político contra la segregación colonizante. O cocinar, como dice Flor Villanueva ,“Entre sal y azúcar”, porque cocinar es “poner las manos al fuego por los que quieres”, una olla que enseña a diluir los miedos y espesar la mirada, porque no hay fogón sin el espejo del otro, tal como la lucha de las soneras por adueñarse de la tarima como refugio de su alegre rebeldía en el fandango; luchas contenidas en el relato de Hojarasca Marchita en su texto “Una cajita para guarecerme”.
Luego el atlas se convierte en bordado para zurcir el tejido social a través del maravilloso colectivo Bordando por la Paz, al que nos acerca Rosa Borrás y Cordelia Rizzo, y que nos hace distinguir entre esperanza y miedo para que no se mezclen. Una enseñanza radical, porque “nada de lo íntimo escapa a los afectos colectivos”, y quienes hemos acompañado a las víctimas de desaparición forzada sabemos que ese hilo y aguja jamás se callarán.

En este hilar también van las “Sogas vivientes” de Hueyapan, el municipio indígena del estado de Morelos donde se habla español y náhuatl y que fue la realidad de un taller literario que nos relata Laura Michel Estrada Ambrocio. La literatura más allá de las palabras bonitas, más bien como una acompañante para escuchar, reconocer y defender los valores de la comunidad. Llevar la vida al texto y el texto a la vida. Hablar de lo que duele, falta o causa angustia, o el ‘Kuxa ’ an Suum’, la cuerda viva, el cordón umbilical que une nuestro mundo con el universo de los otros. Mensajes sonoros, como los de Ignacio Ballester Pardo, donde la palabra encuentra su refugio; el tiempo que se vuelve un espacio fijo y transitable. Ballester Pardo alude a que construir un atlas se convierte en algo personal (que no privado) para ubicarnos en él, pues como agrega Irene Vallejo: “Leer constituye una comunicación íntima, una soledad sonora”.
Finalmente decir que este atlas es un aliento que nos hace respirar los textos originales de los autores árabes y persas como la hermosa y descriptiva literatura de Hanif Soltani, que nos hace transitar por el persa y su facultad onírica y esencial que hace que las palabras huelan a incienso y los sueños se dibujen en humo, tal como las memorias de Alepo que nos comparte con una cálida crudeza el extraordinario escritor turco Kemal Vural Tarlan a través de la anécdota de un poeta ciego que impedía que las memorias de una ciudad digna cayeran en el olvido, como hace “El palacio de Gumdán”, de Laila Carmen Mahmoud Makki Hornedo, en el clamor de recordar la identidad y el arraigo árabes.
Atlas de ciudades invisibles es un conjunto de lenguajes y territorios invisibilizados que han sabido cómo construir posibilidad a través de su propio lenguaje, que a manera de huracán empuja, de oriente a occidente, cielos enteros que nos abrazan dentro del territorio sublime de la poesía. Rincones que nos duelen de alegría y esperanza.